PRÓLOGO
Eugenia rodaba por
la suave pendiente del jardín de su casa de Ñora cuando el impacto del primer
cañonazo recorrió el casco del Magallanes, demasiado lejos para sentir
miedo.
El cielo arrebolado
del atardecer reflejaba en sus ojos un rebaño de cirros azulones moteándolos de
sueños. Sonrió al reconocer en ellos la cara de miss Eileen. El viejo nogal era
el único obstáculo que sortear, los cálculos hechos, dos pasos más hacia el
oeste, a mitad de camino un declive en la hierba desviaría la trayectoria de la
caída salvándola de chocar contra el tronco. Lo importante era llegar con la
velocidad apropiada a la pendiente, luego todo sería girar.
Se dejó caer, sobre
su cabeza pasaron la tabla y las cuerdas del columpio balanceándose a impulsos
de la brisa del mar, no se detuvo. No había nada temible en seguir rodando. Demasiadas
veces se había dejado caer para escapar de la inglesa que gritaba corriendo tras ella “miss Eugenia no lo
haga, se va a hacer daño”, y luego la amenaza “Se lo diré a su padre”, ¡chivata! No se lo diría, su madre la
protegería, y además que no existía posibilidad de hacerse daño, se había
vuelto tan eficaz que se detenía antes de chocar con la paredilla que separaba el parque de la playa,
había tenido un buen maestro. Sin embargo aquella mañana algo imprevisto ocurrió,
sus cálculos fallaron y sorprendida por el dolor repentino en la cadera, abrió
los ojos.
Estaba tendida en
el suelo, sí, pero no sobre la húmeda hierba asturiana, tampoco la brisa del
Cantábrico le refrescaba el rostro. Yacía sobre planchas de madera desbastada y
su piel, agrietada y llagosa, brillaba en la oscuridad por la sal que el mar
olvidaba tras la resaca. Un tonel le había golpeado la cadera. Fue el dolor del
choque lo que la arrancó de Ñora.
—¡Adelante, adelante, disparad!
—¡Keel, al timón!, ¡Sr. Perking, al mayor!
Los gritos, que
entrecortados por el roce del mar, se abrieron paso hasta aquella ratonera, la
devolvieron a la realidad. Seguía prisionera. Le costó entender lo que decían, a
veces le llegaban nítidos y creía reconocerlos y otras ensordecidos por la
trapisonda, cuando su oído se adaptó, recordó el idioma conocido.
—¡Síganme, síganme! —decían.
—¡Sr. Williamson, a las bodegas!
Reconoció las
órdenes en inglés -trabajo le había costado a Miss Eilleen enseñarle el idioma-. Intentó liberar las
manos tirando con fuerza de la argolla colgada del techo, sin embargo las
cadenas no cedieron.
—¡Acabe con ellos,
Sr. Perking! ¡Qué no escapen!
Los gritos
arreciaron, por las juntas de las tablas del techo un líquido rojizo comenzó a
rezumar. En cubierta se luchaba, disparaban, percibió el sordo caer de los
cuerpos, los gritos de dolor de los heridos.
—Atacan un barco
inglés —se dijo y un brillo diabólico apareció en sus ojos. Ahora les tocaba a
ellos luchar por su asquerosa vida. Recibir en sus carnes las injurias a las
que habían sometido a la tripulación del Magallanes.
Un estremecimiento de placer le recorrió el cuerpo. Ansiaba venganza. ¡Ratas!
¡Qué lejos de la realidad quedaban los juegos con Juan en la playa! Nada de
pasar por la quilla, ni siquiera un centenar de latigazos. ¡Ratas! Las ratas
dirigiendo el barco desde el coronamiento.
Lo había
presenciado, y una y otra vez, cuando estaba consciente, volvía a presenciarlo.
Veía como ensartaban al capitán con cuatro machetes y lo dejaban caer vivo al
mar para que la sangre de sus heridas atrajera a los tiburones. Veía a las
ratas acodadas en la borda riéndose mientras los escualos lo despedazaban, las manos suplicando al cielo hasta que al final se hundieron sus restos en las
oscuras profundidades. Veía arrodillados a los oficiales esperando que el verdugo les
cortara la cabeza uno sí y otro no y luego, cuando los que aún la mantenían
sobre los hombros respiraban creyéndose a salvo, atándoselas por encima, a modo
de sombrero. Veía… Les vio llorar lágrimas de sangre por tanto ultraje y aún
así aquellas alimañas no se sintieron satisfechas. Les vio cargados con los
cestos repletos de ratas volcándoselas por encima y los gritos de los
torturados aún resonaban en sus oídos.
En cambio su padre
no gritó cuando lo amarraron al madero.
Su padre sólo suplicó por ella cuando la arrastraron por la cubierta y le
arrancaron la ropa. Les ofreció sus pertenencias a cambio de la libertad y oyó
las carcajadas de los que ya eran sus dueños. A él, que veneraba la ciencia y
el progreso, que consideraba que sólo un hombre libre puede conseguir su
felicidad y la del mundo. A él, cuyo único objetivo de vida era hacer por su
prójimo todo lo que estuviese en su mano, no por amor a Dios sino por rigor
consigo mismo, a él que había salvado miles de vidas con las campañas de
vacunaciones, que si hubiera habido un país y un rey y no un erial repleto de
ladrones hubiera gozado de honores y prebendas, lo desnudaron, lo desnudaron
delante de su hija; y viejo, enfermo,
asustado aún pretendió hacerles entrar en razón mientras le colgaban de una
cruz y le quebraban las piernas. Sin gritos.
Luego, cuando el jefe la violó, en su agonía, sólo fue consciente de los golpes sordos contra sus nalgas. Convertida en aire, en polvo, deambuló por el espacio y no sintió... una más de las partículas descompuestas a las que la luz del sol atrapaba en su haz. Y sin embargo creyó escuchar a su padre tarareando una de las nanas que le cantaba cuando era pequeña y que en aquella travesía ponía fin a la jornada en que inoculaba las linfas a los niños.
Luego, cuando el jefe la violó, en su agonía, sólo fue consciente de los golpes sordos contra sus nalgas. Convertida en aire, en polvo, deambuló por el espacio y no sintió... una más de las partículas descompuestas a las que la luz del sol atrapaba en su haz. Y sin embargo creyó escuchar a su padre tarareando una de las nanas que le cantaba cuando era pequeña y que en aquella travesía ponía fin a la jornada en que inoculaba las linfas a los niños.
—¡Capitán, un bote escapa por estribor!
-Ya lo veo, Sr. Perking, a la
cofa del mayor. ¡No les deje escapar! ¡Señor Carter, el cañón!
—¡Han abordado el barco! ¡Estamos salvadas! —le anunció a la
rata compañera en su prisión y con la que al principio disputó los hilachos de
carne que le tiraban desde la puerta, hasta que reconoció su procedencia—. No —se
desdijo, ella no tenía salvación. Soltó una carcajada que entre el ruido de la
batalla ni siquiera escuchó. Quería morir y vivía. Ante las ratas había
soportado las vejaciones, bastaba con cerrar los ojos y volar hasta su casa,
las risas de Juan y los compinches, las voces de las mujeres mientras en la
cocina hacían los dulces para las fiestas, las vísperas de los regresos de su
padre y la incertidumbre ante los regalos que le traería. Todo valía. Lo que
los bárbaros habían horadado, pinchado, quemando era ya una carcasa vacía,
después de la primera vez ella había desaparecido; pero, si los ingleses la
rescataban, la encontrarían desnuda, enfangada en sus propios excrementos, la
piel llena de costras y llagas y sabrían... ¿Cómo podría soportar contemplar su
vergüenza en las miradas furtivas de hombres civilizados?
Miró hacia el
techo, el brillo de la argolla de hierro le dio la idea. Reunió las pocas
fuerzas que le quedaban y tambaleándose se puso en pie, la cabeza
inclinada rozando el techo. Sólo había una manera. Retrocedió tres pasos y
tomando impulso se lanzó de cabeza contra el hierro. Un golpe en la sien bastó
para que en su mente se hiciese la noche.


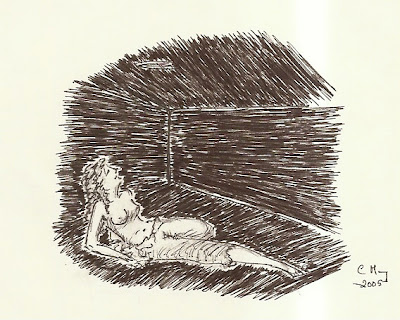
No hay comentarios:
Publicar un comentario